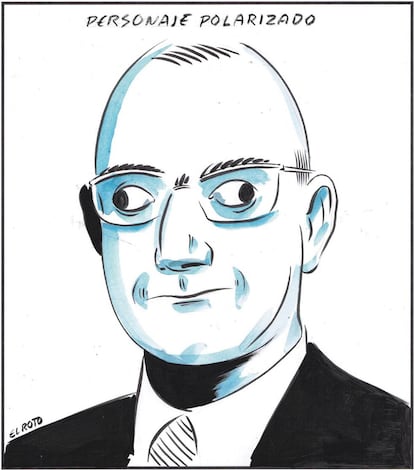Dos libros recuperados gracias a la magia de las librerías de lance (me encanta este término) o de viejo. Publicados en la segunda mitad de los 70 del pasado siglo, ambos comparten una mirada crítica a dos de los referentes revolucionarios del siglo XX: mayo del 68 y la Revolución de Octubre o, más concretamente, a la posterior evolución de la URSS hacia un "socialismo burocratizado" (Vázquez Montalbán, prólogo a la edición castellana de Calle del Proletario Rojo).
La irrevolución
Traducción de Jordi Marfà
Planeta, 1975
“Ese es mi defecto; y tal vez, como se dice, el «mal del siglo»; es la irrevolución: es el movimiento contradictorio de una inquietud y de una crítica tan profundas, tal vez tan totales, que ellas mismas no escapan de su propio ácido, y se disuelven en su reflexión de sí mismas, se borran”.
En La irrevolución Pascal Lainé presenta un retrato agudo y desencantado de los años posteriores a las revueltas de mayo del 68 en Francia, centrándose en la experiencia de un joven profesor de filosofía que, lejos de la euforia revolucionaria de París, se instala en una pequeña y gris ciudad provinciana:
"[...] el aburrimiento crece como la mala hierba sobre las aceras de tierra batida; y realiza sobre los tejados una procesión de antenas, todas rectas, desgarbadas. El aburrimiento es la última lluvia, estancada en un hueco de la calzada; son las paredes que se manchan. es la ropa que cuelga en el balcón y que el viento flagela. El aburrimiento es esa mirada que aparta un pesado párpado de cortina, que mi mirada, al encontrársela por casualidad, hace retornar a la sombra".
El protagonista, un idealista marcado por los acontecimientos de mayo del 68, llega a esta ciudad de provincias con la intención de inspirar al alumnado de un liceo técnico ("muy limpios, muy educados y convenientes"), antesala de la fábrica, donde espera poder encontrar "jóvenes rebeldes [con] más motivo para serlo que nosotros, los estudiantes burgueses", esperando a alguien como él, "que les enseñara el arte y la forma de llevar a cabo su insurrección".
Sin embargo, pronto se encuentra atrapado entre el escepticismo de la comunidad local, las tensiones de su entorno laboral y sus propias contradicciones internas. A medida que se desarrolla la narrativa, se hace evidente la distancia entre los sueños revolucionarios y las limitaciones prácticas del mundo real, también del mundo real de las clases trabajadoras:
"Sí, el liceo técnico es un instrumento perfecto. En manos de la burguesía. Se enseña el amor por el orden, por el trabajo silencioso, se selecciona la élite del proletariado, se la educa; se le enseña la obediencia a base de minúsculas satisfacciones; se le enseña a no mirar demasiado lejos ni demasiado alto. El liceo técnico es la nodriza de los buenos chicos del proletariado".
A través de los ojos del protagonista, Lainé describe la pérdida de la energía transformadora de los movimientos de mayo del 68, que, al trasladarse a contextos más pequeños y conservadores, pierden su fuerza y relevancia. La novela explora cómo el idealismo filosófico del joven profesor choca con la apatía y el conformismo de la sociedad que lo rodea, llevándolo a una profunda crisis de identidad: "Yo que hablo de la Revolución; ellos que toman en notas la Revolución, obstinándose en creer que tienen que aprender todo lo que digo. ¡Qué farsa!".
Con una prosa precisa y cargada de ironía, la narrativa adopta un tono introspectivo, permitiéndonos entrar en el mundo interior del profesor, lleno de dudas, reflexiones y frustraciones. Un libro desilusionado y hasta desilusionante, pero también una meditación profunda y sincera sobre el legado de los movimientos revolucionarios y sobre la fragilidad de las utopías frente a las resistencias del mundo real.
"¡La revolución!, no tengo otra idea en la cabeza, al parecer. Pero, ¿qué revolución? ¿Qué revolución voy a hacer? Lo ignoro, y me abstengo de hacerla. ¡Qué se creen!, es algo muy complicado. Eso es la irrevolución: es la revolución cuando se convierte en algo complicado. Vean lo que es solamente reflexionar sobre ella. Por tanto, hacerla... Y , además, ¿para qué hacerla, quién me pide que la haga? Nadie. He ahí algo de lo que, por lo menos, estoy seguro; de lo que Sottenville me ha convencido totalmente. Por tanto, no hago nada; al igual que no hice nada en mayo del 68. Hablé; hablé mucho. Y no por no decir nada; sino por no hacer nada. Puesto que lo importante es no hacer nada.
No soy el único de mi especie. La irrevolución la vivimos todos así, en mayo del 68. Hicimos la irrevolución, no la revolución, porque ninguno de los que debían hacerla, la revolución, ni ninguno de nosotros esperaba encontrar en ella verdaderamente su satisfacción. Teníamos tal vez con qué cambiar el mundo; pero habríamos seguido siendo los mismos, los mismos seres sedientos en ese mundo nuevo, con la misma angustia de no haber hecho bastante".
Una reflexión sobre el impacto limitado de las grandes utopías colectivas cuando estas se enfrentan a las pequeñas realidades de la vida cotidiana. Aunque la novela se sitúa en un contexto histórico específico, sus temas universales sobre el desencanto, la alienación y la brecha entre ideales y realidad siguen siendo vigentes. La irrevolución resuena especialmente en momentos históricos como el actual, cuando las promesas de cambio parecen desmoronarse ante la inercia y la coerción sorda de las estructuras sociales.
Calle del Proletario Rojo
Traducción de Graziella Baravalle
Blume, 1979
"Ese día comprendimos por qué Kafka no se encuentra en ninguna librería".
Nacido en 1944 en Marsella de padres armenios que sobrevivieron al genocidio de 1915, Jean Kéhayan se afilió al Partido Comunista Francés en 1960. Durante un viaje a la URSS organizado por las juventudes comunistas conoció a la que luego sería su esposa, Nina, intérprete y profesora de ruso, hija de judíos de Europa del Este. En 1972, ya casados y con dos hijos pequeños, viajaron a la Unión Soviética encargados por el comité central del PCF de trabajar para en cuestiones de propaganda destinada a los países francófonos. Por elección personal, la pareja decidió no vivir en un alojamiento destinado a turistas extranjeros sino en un apartamento normal, para así poder experimentar la vida cotidiana de los y las ciudadanas soviéticas. Publicada originalmente en 1978, Calle del Proletario Rojo es la crónica de esa experiencia, que se prolongó entre septiembre de 1972 y septiembre de 1974.
Con un prólogo y un capítulo final escrito a dos manos, el resto de los capítulos están firmados, alternativamente, por Nina o por Jean, y ofrecen un relato testimonial que combina observaciones cotidianas, entrevistas con ciudadanas y ciudadanos soviéticos y reflexiones políticas, describiendo diversos aspectos de la vida bajo el régimen comunista: la vida en los apartamentos comunales, el sistema de producción y distribución de bienes, la educación, los medios de comunicación, el sistema sanitario, el trabajo y las relaciones sociales.
En lugar de la utopía igualitaria que esperaban encontrar, los Kéhayan descubrieron una sociedad pasiva y cínica, marcada por la desigualdad, la corrupción, la burocracia y el control estatal sobre todos los aspectos de la vida, reduciendo al individuo al "estado permanente de simple ejecutante", ya que "a partir del momento en que el Estado y el Partido afirman detentar las riendas del progreso y aseguran que han sido tomadas las medidas necesarias para realizar los cambios, al ciudadano solo le queda esperar pasivamente lo que venga".
Calle del Proletario Rojo es una crónica sobre la pérdida de las ilusiones respecto al sistema soviético, pero sin caer en una condena absoluta: "Hoy, hemos decidido decir nuestra parcela de verdad", escriben. "No condenar a muerte a un país sobre el que se nos había hecho soñar, sino quebrar ese sueño, relatar lo cotidiano soviético tal como lo hemos vivido y no tal como nos lo habían inventado". Empeñada y empeñado en seguir militando en el comunismo, desde el convencimiento de que "toda transformación revolucionaria en [Francia] pasa por el Partido comunista y de que, por más doloroso que sea, el proceso de desovietización es ineluctable", Nina y Jean logran mostrar matices, reflejando tanto los problemas como los logros del sistema, y muestran empatía hacia las personas con las que convivieron, quienes enfrentaban las dificultades del sistema con ingenio.
En un mundo donde las tensiones entre los ideales políticos y su realización práctica siguen vigentes, la obra de Nina y Jean Kéhayan sigue ofreciendo lecciones valiosas sobre las limitaciones de los sistemas ideológicos totalizantes, que tan fácilmente derivan en totalitarios.
"Un tren corre y atraviesa la URSSS. Bruscamente se detiene. El mecánico, enloquecido, se asoma a un vagón: «Camarada Vladimir Illitch, los blancos han cortado las vías férreas, el tren ya no puede avanzar. ¿Qué hacemos?».
Lenin mantiene su sangre fría, se arremanga y dice: «Vamos camaradas, todos al trabajo, armémonos de palas y de picos y reconstruyamos todos juntos la vía férrea: que los blancos sepan que no les dejaremos hacer».
Cada uno toma sus herramientas, se pone a trabajar cantando y, poco después, el tren vuelve a partir.
Corre a través de la planicie rusa, días y noches, luego se detiene de nuevo, lejos de toda estación. El mecánico, pálido, acude: «Camarada Josep Vissarionovich, la vía férrea está cortada, los contrarrevolucionarios han pasado por ahí. ¿Qué hacer?».
Stalin no duda: «Hay traidores entre nosotros: fusilen inmediatamente a la mitad de los pasajeros; en cuanto a los otros, que se pongan la camisa rayada y a trabajar hasta que la vía férrea esté reconstruida. Poco importan los medios».
Así se hace inmediatamente.
El tren retoma su marcha, atraviesa los bosques de abedules bajo la nieve, la taiga, y nuevamente el mecánico ve los rieles cortados ante sí. Esta vez, piensa, mis minutos están contados, pero qué hacer, es necesario advertir; y goteando fríos sudores se presenta en el vagón: «Camarada Nikita Sergueievich, los enemigos de la Revolución no están todos muertos, la vía ha sido nuevamente saboteada, no podemos seguir nuestra ruta.
«No es nada, camarada mecánico. Tomemos los rieles que se encuentran detrás nuestro, coloquémoslos delante y así enseguida podremos por lo menos avanzar».
Y a lo largo de los kilómetros, los rieles son levantados, colocados, y el tren sigue.
Pero era demasiado bueno para durar. Poco tiempo después, el mecánico frena con un chirrido terrible: helado de miedo se presenta en un vagón: «Camarada Leónidas Illitch, Ud. no va a creerme pero, sin embargo, yo se lo aseguro, es cierto; los antisoviéticos y los imperialistas han cortado la vía una vez más. ¿Qué hacer?.
«Es muy molesto, responde Brejnev, pero podremos salir de esta. Que bajen las cortinas de todos los compartimentos y sacudan de vez en cuando los vagones para que todo el mundo tenga la impresión de que avanzamos…».