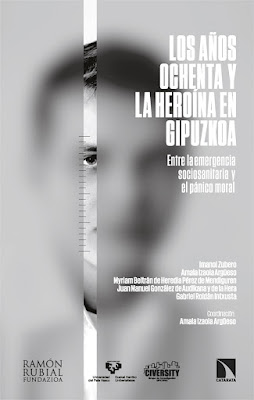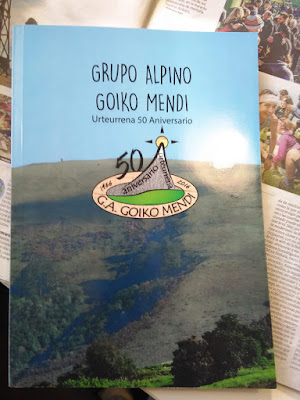SEMINARIO
ONLINE: “POLÍTICAS EUROPEAS Y ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA”
EAPN
- ES
24/09/2021
https://www.eapn.es/actividades/159
Panel: “El potencial
para los derechos sociales de la Carta Social Europea revisada”
[I] No soy jurista y
hasta hace unos días, cuando empecé a preparar esta intervención, no me había
preocupado por conocer nada de esta Carta Social
Europea. Carmen Salcedo sabe mucho más que yo de esto. He leído con mucho
interés sus artículos “La Constitución Social de Europa (Carta Social Europea):
realidad y efectividad de la defensa de los derechos” y “La Carta Social
Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas: fortalecimiento de los
derechos sociales y sus garantías”, publicado en Gaceta Sindical, la revista del sindicato en el que milito desde
hace treinta años.
Pero, como decía
Mario Onaindia, si contratas a un mariachi es para que cante rancheras. Así que
yo voy a cantar sociología. Y lo haré utilizando como pórtico dos reflexiones:
ü El jurista italiano
Pietro Barcellona denunciaba hace años la conversión del derecho en una mera
técnica de control social y lamentaba que “cada vez más, esta sociedad necesita
ser regulada jurídicamente; y cada vez más, la justicia aparece lejana e
indecible”. Es decir, que producción jurídica y justicia real no van
necesariamente unidas.
ü El activista
comunitario Saul Alinsky dijo en alguna ocasión, confrontándose con el
maximalismo de los Black Panther, que es un terrible error estratégico
proclamar que el poder está en la boca del fúsil cuando es el adversario el que
tiene todos los fusiles. Lo mismo ocurre con el derecho.
[II] En el webinario 'La
Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales", organizada
por el CERMI y EAPN-ES el pasado mes de julio, el Secretario de Estado de
Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín
Pérez, calificaba la Carta Social Europea revisada como el tratado social “más
importante para el reconocimiento de los derechos sociales”.
Unos meses antes, Confederación
Europea de Sindicatos hacía pública una resolución
sobre el 60º Aniversario de la Carta Social Europea del Consejo de Europa y del
25º Aniversario de la Carta Social Europea Revisada, en la que señalaba lo
siguiente:
Las Cartas Sociales Europeas del Consejo de Europa son
las piedras angulares de la protección de los derechos sociales fundamentales
en Europa. […] Sin embargo, los derechos sociales fundamentales siguen
considerándose en Europa como derechos humanos de "segunda clase".
Los derechos sindicales, laborales y sociales fundamentales siguen siendo
socavados, en particular en tiempos de crisis económica, financiera y ahora de
pandemia. La efectividad de los derechos sociales fundamentales no es
suficiente. El número de casos de disconformidad sigue siendo elevado, en
particular en ámbitos sensibles como el derecho a la libertad de asociación, la
negociación colectiva y la acción colectiva. Además, problemas que a veces han
sido criticados durante décadas siguen sin ser resueltos por las respectivas
Partes Contratantes debido a la mera falta de voluntad política.
¿Con qué nos
quedamos?
[III] Valoro
enormemente contar con textos políticos y jurídicos creados con la intención de
proteger los derechos fundamentales: no renuncio en absoluto a la Declaración
de Filadelfia adoptada por la OIT en 1944, ni a la Declaración Universal de
Derechos del 48, ni el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales del 66, ni a la Constitución del 78. Pero no las mitifico.
Por cierto: no se me
ocurre decir que la Carta Social Europea sea más relevante que ninguno de estos
tratados desde la perspectiva del reconocimiento y defensa de los derechos
sociales.
Pero no deberíamos
caer en el espejismo constitucionalista.
“La socialdemocracia
–escribía Habermas (1993)– se ha visto sorprendida por la específica lógica
sistémica del poder estatal, del que creyó poder servirse como un instrumento
neutral, para imponer, en términos de estado social, la universalización de los
derechos ciudadanos. No es el estado social el que se ha revelado como una ilusión,
sino la expectativa de poder poner en marcha con medios administrativos formas
emancipadas de vida”.
Como señala Gray
(1998), “una de las principales flaquezas del pensamiento socialdemócrata está
en su espejismo constitucionalista: creer que simplemente por instaurar
instituciones jurídicas deja de ser necesario proseguir con la negociación del
equilibrio entre los intereses en conflicto y con la definición política del
modus vivendi entre las distintas comunidades. El verdadero quehacer político
consiste, más allá de las reformas constitucionales, en buscar el esquivo hilo
de la convivencia en el laberinto de unos intereses y de unos ideales
irremediablemente opuestos”.
[IV] El objetivo de
la carta no es comprometer y asegurar derechos sino establecer las condiciones
en que puedan hacerse efectivos los derechos (¿o principios? No es lo mismo, en
absoluto). Se trata, por tanto, de derechos condicionados. Y acepto desde el
realismo más prosaico que, en la práctica, hasta los derechos fundamentales
acaban por verse condicionados. Pero el problema es: ¿condicionados a qué o por
qué?
Un ejemplo: el
derecho (o principio) 4: “Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración
suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida
decoroso”. Dejo a un lado el lenguaje sexista que atraviesa todo el texto y la
sospechosa vaguedad del término “decoroso” (aunque hay formas que dicen todo
del fondo). Vamos al debate sobre la subida del SMI: la CEOE lo rechaza “por la
situación delicada de las empresas”. Confrontadas la situación delicada de las
empresas y la situación delicada de las familias trabajadoras para sostener un
nivel de vida decoroso, ¿qué hacemos en el marco de esta Carta?
Y si vamos a la Parte
III, la que indica las OBLIGACIONES de los estados que la ratifiquen, el
escepticismo se apodera de mí:
Art. A.1a) [Cada una
de las Partes se compromete] a considerar la parte I de la presente Carta como
una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios
adecuados […].
1b) a considerarse
obligada por al menos seis de los nueve artículos siguientes de la Parte II de
la Carta: artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20.
è Quedan fuera, me
gustaría saber por qué, el 31 (derecho a la vivienda), el 30 (derecho a
protección contra la pobreza y la exclusión social), 27 (conciliación
familiar-laboral), 26 (derecho a la dignidad en el trabajo), 23 (protección
social de las personas de edad avanzada) o el mencionado 4 (derecho a una
remuneración suficiente).
Que se vuelven
“adicionales” u opcionales, y entre los que los Estados firmantes tendrán que
escoger al menos 10 artículos, para sumar 16.
De verdad que me
resulta moralmente insoportable encontrar este lenguaje de mercadeo en un texto
que, supuestamente, pretende garantizar derechos fundamentales.
[V] Los derechos
económicos, sociales y culturales deben abandonar definitivamente el ámbito de
las declaraciones y convertirse en efectivas obligaciones de las comunidades
políticas.
è Siguen sin ser
derechos exigibles, a diferencia de los civiles y políticos
è Seguimos entrampadas
en la tensión entre las famosas dos libertades de Berlin: negativas y
positivas, libertad de y libertad para.
è Es imprescindible
pensar en términos de égaliberté
(Balibar), de igual-libertad. “No hay ejemplos de
restricción o de supresión de las libertades sin que se produzcan desigualdades
sociales; ni desigualdades sin restricción o supresión de las libertades,
incluso cuando se puede hablar de grados, tensiones secundarias, fases de
equilibrio inestables, situaciones comprometidas en las cuales la explotación y
la dominación no se distribuyen de manera homogénea sobre todos los individuos.
Étienne Balibar (1992). Les frontières de
la démocratie. Paris: La Découverte, p. 137.
Entre otras cosas,
esto sólo será posible si pasamos de una simple política de reivindicación de
derechos sociales a una nueva política de construcción de poderes sociales. Las
políticas de conquista o defensa de derechos sociales muestran en nuestros días
toda su fragilidad.
Un “derecho social”
no es más que la atribución al Estado de la tarea de gestionar determinados
intereses expresados por la ciudadanía. Pero la gestión de los derechos
sociales por el Estado se ha visto zarandeada por el impulso del globalismo
capitalista, que rechaza tales derechos como obstáculos para el desarrollo
económico.
Por eso, no podemos
limitarnos a adoptar una estrategia de simple “conquista de derechos”, sino de
constitución de poderes sociales para
que sean las ciudadanas quienes participen en la definición de las políticas de
solidaridad.
è Construcción
social de las políticas públicas.
[VI] En cuanto al Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que
se establece un sistema de reclamaciones colectivas. A través de este
mecanismo, las organizaciones sindicales, empresariales y sociales pueden
acudir ante el Comité Europeo, sin necesidad de agotar las vías judiciales
internas, para presentar reclamaciones colectivas por vulneración de los
derechos contenidos en la Carta. Las organizaciones autorizadas son, por
ejemplo, aquellas organizaciones no gubernamentales con estatuto consultativo
en el Consejo de Europa o las organizaciones de empleadores y sindicatos que
actúen en el Estado en cuestión.
Riesgo de bascular
cada vez más del activismo ciudadano al lobismo, debilitando en última
instancia la democracia social y política que queremos defender. Y riesgo de
deslegitimación de esas organizaciones sindicales y sociales que, con la mejor
voluntad, jueguen solo en ese terreno. Por sus magros resultados. ¿No hemos
aprendido nada desde la crisis de 2008?
No es nuestro campo
de juego, aunque haya que jugar en él. En esto del lobismo nos gana de largo
Iberdrola, entidad que, por cierto, aspira a meter una cuchara de 30.000
millones en los fondos europeos de la Next Generation. Desconozco a qué
cantidad aspira el tercer sector de acción social.
Y hablando de fondos
europeos. Reviso el listado
de proyectos presentados por el Gobierno Vasco para el
fondo europeo Next Generation -Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y me lleno
de dudas (y sospechas). Por ejemplo, en el apartado “Hábitat urbano” aparecen
estos dos proyectos: Plan "Zero
Plana". Descarbonización y digitalización del parque público de alquiler
del Gobierno vasco y Electrificación
renovable nuevo parque de vivienda social en alquiler CAPV. No tengo nada
contra la descarbonización, la digitalización o la electrificación renovable,
pero, ¿de verdad está garantizado el derecho a la vivienda en Euskadi como para
priorizar este tipo de proyectos? ¿no sería más adecuado, desde una perspectiva
de recuperación y resiliencia, disponer de un parque suficiente de vivienda pública
para garantizar el derecho número 31 de la Carta Social Europea? Porque el próximo
día 13 está previsto el desahucio
en Atxuri de Pilar y Ramón…
Por tanto. A pesar de
mi escepticismo, no renunciar a ninguna herramienta. Al contrario, usarlas
todas, también esta. Pero no caer en el espejismo constitucionalista ni en el
lobismo aristocrático. Nosotras, con nuestra organización y nuestra lucha, somos
el mejor instrumento para asegurar los derechos sociales y económicos de todas
y de todos.