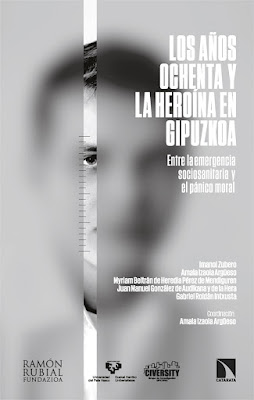Los años ochenta y la heroína en Gipuzkoa. Entre la emergencia sociosanitaria y el pánico moral
Catarata, 2022
Seis décadas después de estos hechos Donostia, al igual que otras localidades de Gipuzkoa y del resto de Euskadi, se vieron brutalmente sacudidas por una epidemia que se llevó por delante la salud y la vida de miles de personas jóvenes, dejando además en sus familias y entornos sociales una herida imposible de cicatrizar. Esta es la parte más oscura de una historia que, como sociedad, no deberíamos olvidar. Porque si bien es cierto que en el consumo de drogas, como cualquier comportamiento humano, juegan un papel importante factores personales, se trata de una realidad que no se entiende sin ponerla en relación con elementos estructurales, con procesos culturales, económicos y políticos que constituyen el contexto sin el que tales comportamientos personales, en la forma en que se realizaron en los años ochenta, hubieran sido imposibles.
“El proceso de transformación social que se pone en marcha [en España a partir de los años sesenta] está directamente relacionado con el incremento en el consumo de drogas”, escribía a mediados de los ochenta el sociólogo Enrique Laraña. Las personas que en los ochenta cabalgaron el caballo de la heroína fueron, en más de un sentido, víctimas de su tiempo. Así lo indicaban, con exquisita sensibilidad, en la Memoria de Proyecto Hombre de 1986: "En Proyecto Hombre hemos elegido este campo porque la droga es el timbre de alarma que suena en estos tiempos. Hablamos de un sector de la juventud sumido en la desesperación".
Un tiempo de crisis política, económica, cultural y moral; una época de profundas transformaciones que arrojaban sobre las generaciones más jóvenes un horizonte de incertidumbre y desasosiego: “No future”, como cantaban los Sex Pistols en su icónica canción de 1977:
Cuando no hay futuro,
¿cómo puede haber pecado?
Somos las flores en la basura,
somos el veneno en tu máquina humana,
somos el futuro, tu futuro.
No hay futuro, no hay futuro,
no hay futuro para ti.
No hay futuro, no hay futuro,
no hay futuro para mí.
Pero también es importante hacer memoria de las luces que se prendieron en medio de tanta oscuridad, de todas esas “pequeñas grandes historias” que, como recuerdan Ion Burgi y Xabier Arana al escribir sobre el Taller (en realidad, Centro de Iniciación Profesional) de Askagintza en Altza. Fueron muchas, muchísimas, las iniciativas sociales e institucionales que reaccionaron frente a la tragedia colectiva que fue la expansión de la heroína en Gipuzkoa y en Euskadi durante los años ochenta. También de esto hay que hacer memoria.
Esto era lo que pretendíamos cuando, a comienzos del año 2020, empezamos a imaginar este proyecto de investigación en diálogo con la Fundación Ramón Rubial y el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La pandemia de COVID-19 nos obligó a modificar el proyecto inicial, limitando su alcance. Esperamos, en todo caso, que lo expuesto en este pequeño libro contribuya a impulsar ese ejercicio de memoria.
[Texto de Imanol Zubero: "A modo de conclusión", pp. 131-134]